Desde que tuvo uso de razón a La Pimiento le aterrorizaba verse como hoy se veía. Una marica sola y vieja. Lo percibió con toda su crueldad cuando la eficacia de las toallitas desactivó los brochazos de maquillaje y rímel. Quedaron al descubierto la orografía de sus arrugas, las manchas en la piel, las cejas despobladas y canosas y ese temblor del labio inferior que ya apenas podía contener. Ella, que se había bañado en champán, ahora ni siquiera tenía un mísero bidé por falta de espacio en ese cuchitril. A duras penas entraron en la última mudanza sus baúles. Debido a la escasez de metros cuadrados decidió reutilizar uno como mesa y otro como sofá apoyado contra la pared. Sobre un retal de gomaespuma forrado con una tela floreada reposaban unos cojines de ganchillo. Ella misma los había tejido de sobremesa en sobremesa mientras oía de fondo la escandalera de cualquier programa de cotilleos. No le importaba el incordio de tener que levantar todo cuando, en sus frecuentes arrebatos de nostalgia, sacaba los álbumes de fotos más antiguos.
Eso o alguna boa que se enroscaba al cuello mientras hacía playback con alguna canción de Celia Gámez o de Sarita Montiel. Todavía conservaba un radiocasete que le trajo de Ceuta un soldado al que se trajinaba y hasta cintas regrabadas sobre un curso de inglés al que no encontró ninguna utilidad. Eso fue años ha cuando aspiraba a ser auxiliar administrativo para dar una alegría a sus padres que se olían la mariconería del niño más aún desde que insistió en llevar tocado y velo en su Primera Comunión.
Don Marcial padre, persona de rectitud innegociable, le dio por ello la primera hostia sin necesidad de delegar en el cura ese cometido. La madre, siempre más benevolentes, prefería hacerse la loca. Lo hacía cuando por la rendija de la puerta de su alcoba le veía hurgar en el cajón de las medias, las fajas, las bragas y los sostenes que se sobreponía sobre su pecho frente al espejo de la cómoda. Tan solo un hondo suspiro se fugaba de su menudo cuerpo. Venía a ser el pesaroso testimonio por las dificultades que le acechaban a su criatura con esas aficiones tan indigestas para una familia tradicional.
En esas tardes preñadas de tristezas, sentada sobre ese baúl que oficiaba de mesa, ni siquiera estaba segura de que hubiera merecido la pena. Tantas fatigas para verse como se veía. Vieja, fea y sola. Las visitas de Sandrín, cada vez más frecuentes, operaban como diminutas dosis de sacarina en un estanque de hiel. Endulzaban a ratos su mustia existencia, pero ni siquiera esa compañía episódica o esas lascivas maniobras que le permitía después de hacerse el remolón reavivaban sus ilusiones. Vieja, fea y sola. Tal y como se juramentó no verse jamás con el mismo énfasis que si fuera una Escarlata O’Hara de saldo.
La Pimiento, que ya salía de casa menos y nada y de noche solo a tirar la basura, cuando sacaba del pozo de su apatía alguna gana era para pasear por la Gran Vía. Desempolvaba sus mejores galas tras la sesión de maquillaje, a esas alturas de restauración, pisaba las calles con un garbo ya residual y allí se plantaba para exprimir sus neuronas. Se fijaba como ejercicio para la memoria averiguar en qué se había convertido cada uno de los lugares que frecuentaba cuando la Avenida de José Antonio delimitaba sus deseos y lujurias. Solo Chicote, al que acudió en contadas ocasiones debido a su ambiente exclusivo y sus precios disparatados -aunque las suficientes para fabular que había visto a la Gardner borracha perdida bailar sobre una mesa- sobrevivía a la invasión de tiendas de ropa y establecimientos de comida tan rápida como indigesta.
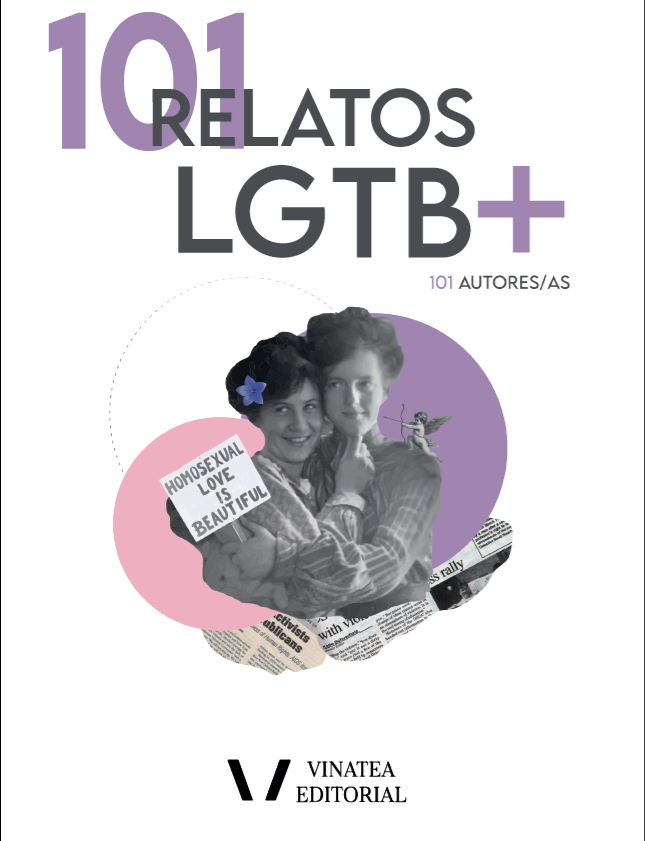
Contrariamente a lo que su padre esperaba, en el servicio militar, lejos de convertirse en un hombre hecho y derecho, confirmó su alternativa como maricón perdido, que así se consideraba a mucha honra. Llegó al cuartel liberado pese a la disciplina que le aguardaba —se sentía incapaz de imaginar a algún chusquero más severo que al que tenía en casa— y, a lomos de ese alivio, traspasó la frontera de Melilla de regreso a la Península. Lo hizo licenciado, desbocado y dispuesto a ser víctima de la intransigencia antes que a luchar de modo estéril contra su naturaleza. Se sentía toda una mujer. “Ole mi coño”, se animaba. Si cuando le llamaron a filas supusieron su valor sin preguntar no les iba a defraudar. Su única patria, por la que estaba dispuesto a darlo todo, estaba delimitada por sus deseos de ser libre fuera al precio que fuera.


Crea tu propia página web con Webador